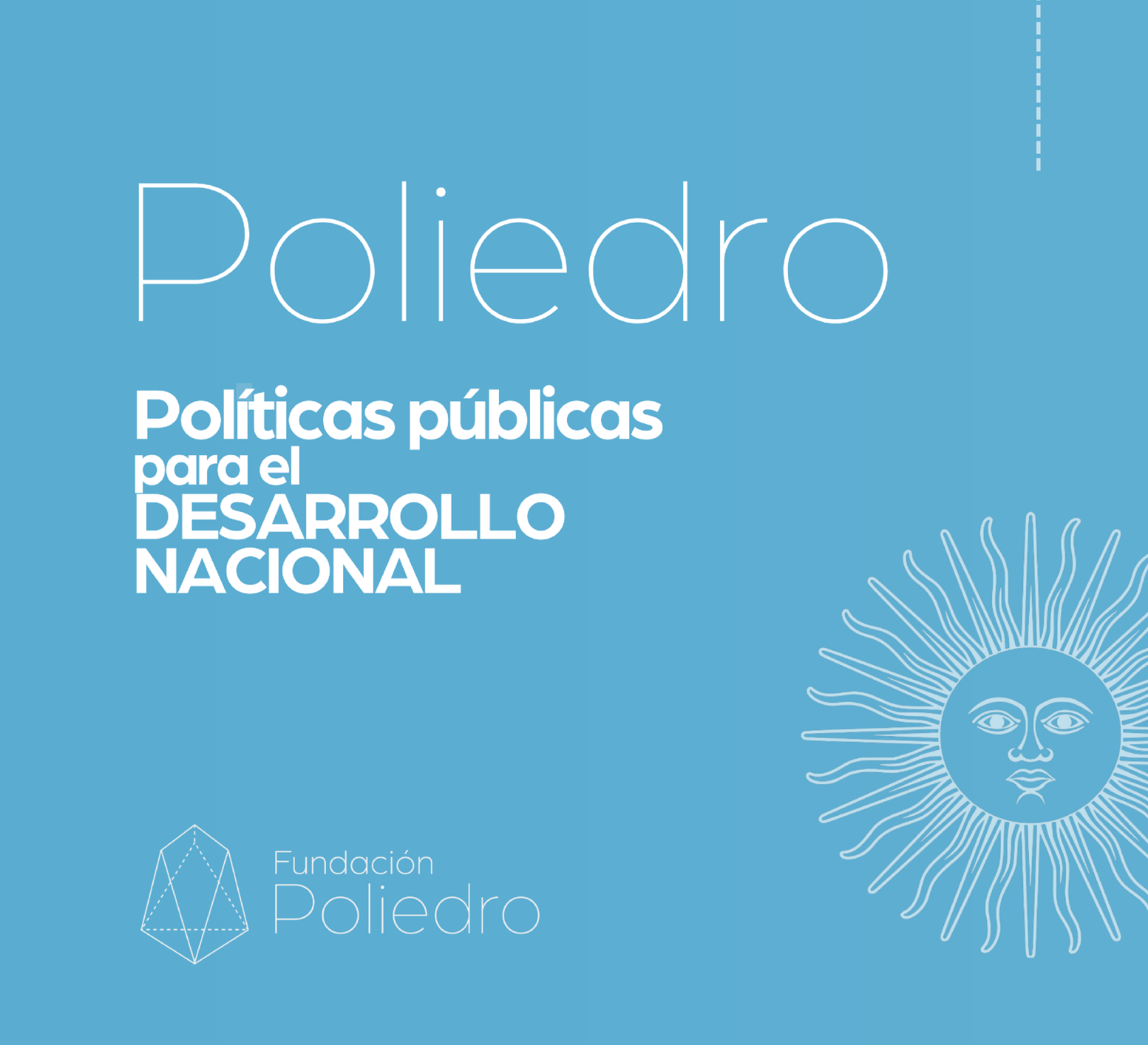En estos días que pasaron, lloramos a Francisco. Hablamos de él y escribimos sobre él, en un verdadero coro de voces que, desde rincones distintos del pensamiento y la fe, abundó en esfuerzos por honrarlo. Fueron reacciones espontáneas de una sociedad que, sacudida por su muerte, se aferró a su vida para darle sentido. Sin embargo, sentimos que, pasada esta primera marea de emociones, y sabiendo que Francisco nos dejó un magisterio vasto y hondo, hace falta un tiempo de contemplación serena: un tiempo para mirar su vida y su obra con distancia justa, para leerlo —o releerlo— con profundidad, sin atajos ni intérpretes, buscando encontrarnos cara a cara con su mensaje.
Para quienes integramos la Fundación Poliedro resulta inabarcable el legado universal de Francisco y lo que su obra representa, tanto para la Iglesia Católica como para la humanidad toda. No obstante, tenemos en claro que a nosotros nos ha dejado una huella imborrable, trazada en las reiteradas oportunidades en las que nos sentimos aludidos por su mensaje en el cual reivindicaba y llamaba a rehabilitar la acción política: “no cualquier política, sino aquella que -ante tantas formas mezquinas e inmediatistas- es guiada por grandes principios y que busca el bien común a largo plazo” (Fratelli Tutti, 178).
Ante el dolor de la pérdida y la gratitud de un legado recibido, lejos de pretender aquí analizar su pontificado, buscamos hacer una breve reflexión sobre algunos de los conceptos y valores que caracterizaron su magisterio y que han inspirado y cimentado la misión de nuestra Fundación: la necesidad de reconstruir una política cercana a las necesidades de la sociedad y enraizada en sus tradiciones, buscando que la unidad prevalezca al conflicto en procesos que trasciendan en el tiempo y con la certeza de que los proyectos comunes encuentran su valor más allá de la suma de las partes que lo integran.
Una huella marcada
“En un mundo desgarrado por las crisis globales, les pido que sean constructores de futuro, para que nuestra casa común se convierta en un lugar de fraternidad”.[1]
El 19 de marzo de 2013, Francisco —el Papa del fin del mundo, de la periferia, de nuestra Argentina— asumió su pontificado. En un contexto global caracterizado por una creciente conflictividad internacional, crisis de representación, hiperindividualismo, financiarización de la economía, crisis ambientales y auge de nocivas formas de nacionalismo, se ha consolidado como un actor de diálogo y consenso que colocó a la cultura del encuentro en el centro de su papado.
“Hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en estilo de vida. El sujeto de esta cultura es el pueblo” (Fratelli Tutti, 216).
Luego de 12 años de papado, el pasado 21 de abril, Francisco partió a la casa del Padre, dejando tras de sí un legado inconmensurable -dentro y fuera de la Iglesia Católica- derramando en la humanidad entera un mensaje de fraternidad y amistad social que aparece como una luz en medio de la oscuridad.
En uno de sus primeros mensajes como Papa, plasmado en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013), Francisco propuso cuatro principios que orientan la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común: la realidad es superior a la idea, el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece ante el conflicto, y el todo es superior a la parte.
Sin pretender ser exhaustivos en el análisis de lo que representa el legado de Francisco, nos proponemos destacar algunos aspectos de su magisterio, en los que estos principios se materializan, y que consideramos indispensables para pensar una nueva forma de acción política, capaz de dar respuesta a los grandes desafíos que hoy atraviesan a la humanidad.
La reivindicación de la sana política
(…) “Ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo” (Fratelli Tutti, 178).
Las sociedades del mundo actual registran un proceso franco de deterioro de la confianza en las representaciones de poder institucional, acompañado de una notoria intensificación de los antagonismos[2], problemática que tiene como víctima a los sistemas democráticos de occidente. Fenómeno que Michael Sandel (2023) ha llamado a el “descontento democrático”: un malestar que ya en los años noventa comenzaba a manifestarse como una inquietud creciente y una sensación de pérdida de control frente a las fuerzas que rigen nuestras vidas, acompañada por el progresivo desgarro de la fibra moral de las comunidades.
Ante este panorama Francisco plantea en Fratelli Tutti (176) que “(…) para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos”.
Evidentemente, la política ha dejado de ser para muchos una vía de solución, e incluso se ha transformado en una fuente de problemas: representada en un Estado muchas veces sobredimensionado e ineficiente a la hora de resolver los problemas cotidianos, y en una dirigencia política que se discute permanentemente a sí misma en lugar de intentar recomponer un diálogo con la sociedad que se ha debilitado.
Esta crisis de legitimidad de la acción política puede verse tanto en el plano nacional como en un plano internacional: el mundo actual -signado por la profundización de la competencia Estados Unidos-China, la guerra en Ucrania, la tensión en África y Medio Oriente y la crisis migratoria en EEUU y en Europa, entre otros procesos- da marco a un escenario geopolítico complejo.
Frente a estos desafíos, las instituciones multilaterales nacidas en el siglo XX con la misión de arbitrar un orden mundial pacífico y más justo, hoy no parecen ofrecer soluciones satisfactorias ni suficientes. Además, enfrentan una crisis de legitimidad que las obliga a replantearse en los tiempos actuales. Ante esta realidad, Francisco plantea la necesidad de revitalizarlas en un compromiso permanentemente:
“Los retos de hoy, y sobre todo los riesgos que, como nubes negras, se ciernen sobre nosotros amenazando nuestro futuro, se han hecho también globales. Nos afectan a todos, interpelan a toda la comunidad humana, requieren el coraje y la creatividad de un sueño colectivo que anime un compromiso permanente, para afrontar juntos las crisis medioambientales, las crisis económicas, las crisis políticas y sociales que atraviesa nuestro planeta”.[3]
Frente al desprestigio de la acción política Francisco convoca a “rehabilitarla”. En su magisterio, retomando a Pío XI (1927)[4], nos recuerda que la política es “una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común” (Fratelli Tutti, 180). Por eso llama a realizarnos la pregunta: “¿Puede funcionar el mundo sin política?” (Fratelli Tutti, 176).
Difícilmente se pueda encontrar un camino eficaz hacia una “fraternidad universal y paz social” sin la política, o mejor dicho, sin una buena política. En otras palabras, ante los grandes problemas estructurales que enfrenta la humanidad, es no solo deseable sino también necesario contraponer una política que aborde los problemas en su complejidad y profundidad, sin simplificaciones y soluciones fáciles.
Francisco insiste en que “la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Sólo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados” (Laudato si, 191).
En este sentido, el Papa nos invita a pensar en una nueva forma de cooperación global. Las soluciones que se requieren son vastas y requieren un enfoque intersctorial que incluya gobiernos, empresas, y organizaciones intermedias de la sociedad civil. La necesidad de promover una agricultura sostenible, desarrollar energías renovables y no contaminantes, gestionar los recursos forestales y marinos de manera responsable y asegurar el acceso universal al agua potable son solo algunos de los puntos que deben ser parte de un proyecto común que contemple no solo los intereses del presente, sino también el bienestar de las generaciones futuras.
Ante este panorama, la política como herramienta de transformación de la realidad enfrenta una tensión: entre la urgencia de la necesidad de respuestas, el inmediatismo que exige la presente era de la información, y la complejidad de los problemas estructurales que imparten malestar a la sociedad. Es decir que “la adaptación electoralista de la oferta política debe, por su propia naturaleza, simplificarse para volverse eficaz; y por el otro, dicha simplificación atenta contra la capacidad de interpretar y actuar sobre una realidad cada vez más compleja y cambiante” (Fundación Poliedro, 2024).
Francisco llamó a estar comprometidos con pasión y generosidad a trabajar en la «obra del futuro»[5], superando la tentación de una vida anclada sólo en el hoy e incapaz de imaginar que es posible transformar la realidad: “hoy más que nunca, en cambio, es necesario vivir con responsabilidad, ampliando horizontes, mirando hacia adelante y sembrando día a día esas semillas de paz que mañana podrán germinar y dar fruto”.[6]
Enfrentar el individualismo radical de nuestro tiempo
“(…) el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Un virus que engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones” (Fratelli tutti, 105).[7]
El sociólogo polaco Zygmunt Baumann (2001), sostenía que la palabra alemana “Unsicherheit”, que significa “incertidumbre, inseguridad y desprotección”, es la que mejor ilustra el estado de la sociedad en nuestro tiempo. En este marco, dentro de los principales desafíos que enfrenta la sociedad, Francisco le otorga un lugar central al individualismo, sostenido en la idea de que los intereses individuales, por sí solos, son capaces de generar un mundo mejor. Esto último no solo es falso, sino que nos deja más vulnerables frente a males que se vuelven cada vez más globales.
El “individualismo radical” como forma extrema de este fenómeno es “un virus que engaña”, haciendo creer que “todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común” (Fratelli Tutti, 105).
A partir de la década del 2010 aparecen en la sociedad contemporánea algunos nuevos fenómenos que funcionan como aceleradores de este proceso. Entre ellos se destacan las redes sociales, que tienen un rol central en consolidar lo que algunos autores denominan como “era del individualismo tirano”[8], que atenta contra la posibilidad de construir un proyecto común. En términos de participación pública, las redes sociales:
“no hacen sino consolidar nuestras propias creencias y atizar las tensiones interpersonales, proceden de la ilusión de cierta implicación política, dado que la mayor parte del tiempo estas intervenciones se producen al margen de cualquier compromiso concreto en los asuntos comunes y no generan, a fin de cuentas, sino una buena conciencia o una vana satisfacción con uno mismo” (Sadin, 2022: 31-32).
En estos espacios virtuales proliferan ideologías deshumanizadas que se trasladan fácilmente a la realidad y que promueven una “cultura del ganador”, que es un aspecto de lo que Fransisco denomina la “cultura del descarte”:
“Algunos llaman a esto “meritocracia”, otros no la nombran, pero la practican. Es gente que, parada sobre ciertos éxitos mundanos, se siente con el derecho de despreciar; despreciar en forma altanera a los “perdedores”. Es paradójico que muchas veces las grandes fortunas poco tienen que ver con el mérito: son rentas, son herencias, son fruto de la explotación de personas y expoliación de la naturaleza, son producto de la especulación financiera o de la evasión impositiva, derivan de la corrupción o del crimen organizado”. (…) “Si se elimina el amor como categoría teológica, categoría ética, económica y política, perdemos el rumbo, (…) caemos siempre en alguna forma de “darwinismo social” (…) la ley del más fuerte, que justifica primero la indiferencia, después la crueldad y, finalmente, el exterminio”. [9]
De este modo, retomando a Bauman, el incremento de la libertad individual puede coincidir con el incremento de la impotencia colectiva, en tanto los puentes entre la vida pública y la vida privada están desmantelados o ni siquiera fueron construidos. Allí es donde radica una de las claves para enfrentar este virus de nuestro tiempo: reconstruir los puentes entre la vida pública y la privada, con la cultura del encuentro como guía y donde aparezcan como pilares el “bien común”, el “nosotros” y la “justicia social”:
«El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. (…) Toda la sociedad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obligación de defender y promover el bien común» (Laudato si, 157).
“Necesitamos trabajar en red (…). Esto significa pasar del ‘yo’ al ‘nosotros‘: no ‘yo trabajo por mi propio bien’, sino ‘nosotros trabajamos por el bien común, por el bien de todos’. Trabajamos por el bien de todos. Juntos.”[10]
“La justicia social es inseparable de la compasión. Compasión significa padecer con el otro, compartir sus sentimientos. (…) no consiste en dar limosna a los hermanos y hermanas necesitados, mirándolos de arriba hacia abajo, viéndolos desde las propias seguridades y privilegios, compasión significa hacernos cercanos unos a los otros.”[11]
De este modo la paz social, en tanto un clima de “benevolencia, confianza y amor” es posible “en una sociedad fundada en relaciones de cuidado, en la que el individualismo, la distracción y la indiferencia dejan paso a la capacidad de prestar atención al otro, de escuchar sus necesidades básicas, de curar sus heridas, de ser para él instrumentos de compasión y curación”.[12]
El lugar de la economía
“La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no sólo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevarla a nuevas crisis” (Evangelii Gaudium, 202).
Desde el inicio de su pontificado, Francisco colocó en el centro de su mensaje la necesidad de rediscutir el tipo de economía que prima en el mundo y cómo reconducirla para que genere un desarrollo integral, sin negar la importancia del progreso y el desarrollo económico. En este sentido propone la urgencia de alejarnos de la mirada de que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo equidad e inclusión social, cuando en cambio genera una profundización de la “cultura del descarte” (Evangelii Gaudium, 53-54).
El desarrollo económico no puede medirse únicamente en términos de crecimiento material, sino en la capacidad de garantizar que todos los seres humanos tengan acceso a una vida digna, en armonía con la naturaleza.
A su vez, Francisco señala el peligro que trae implícita una idea bastante arraigada en nuestro tiempo de que la política debe ser sustituida por la economía, y reconoce que existen estrategias que buscan debilitarla o “dominarla con alguna ideología”. Alerta también sobre el avance de una “forma perversa de ver la realidad, una forma que exalta la acumulación de riquezas como si fuera una virtud”.[13]
En contraposición, sostiene Francisco, el mundo de la economía necesita un cambio hacia “(…) una nueva forma de estar juntos y de hacer negocios que no produzca residuos, sino bienestar material y espiritual”[14]:
“Una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos” (Laudato si’, 191).
En medio de un contexto de creciente incertidumbre, el Papa alerta sobre las consecuencias de una globalización mal gestionada, junto con los efectos devastadores de la pandemia, las guerras y el endeudamiento. Tal como señala,
“Las crisis de deudas que afectan principalmente a los países del sur del mundo, generando miseria y angustia, y despojando a millones de personas de la posibilidad de un futuro digno. En consecuencia, ningún gobierno puede exigir moralmente a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad humana”.[15]
En este sentido, Francisco hace hincapié en la importancia de una financiación responsable y justa, especialmente en tiempos de crisis. Como afirma, “A los pueblos no les sirve cualquier forma de financiación, sino aquella que implica una responsabilidad compartida entre quien la recibe y quien la otorga. El beneficio que ésta pueda aportar a una sociedad depende de sus condiciones, de cómo se use y de los marcos en los que se resuelvan las crisis de las deudas que puedan producirse”.[16]
El cuidado de la casa común
“La tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán” (Laudato si, 159). “El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente”.[17]
El desafío urgente de proteger nuestra casa común, como lo describe el Papa Francisco, va más allá de una simple preocupación ambiental; es una cuestión de justicia global, intergeneracional y social. En su encíclica Laudato Si, el Papa nos recuerda que la humanidad debe unirse en la búsqueda de un desarrollo que no solo sea sostenible, sino integral, es decir, que tenga en cuenta tanto el bienestar de las personas como la protección del entorno. Esto nos invita a una reflexión profunda sobre la relación que debemos establecer con la naturaleza, entendida no sólo como un recurso a explotar, sino como un legado que debemos cuidar y respetar para quienes vienen después de nosotros.
El concepto de desarrollo sostenible, entonces, no puede desvincularse de la solidaridad intergeneracional. Francisco señala que «no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional» (Laudato Si, 159), lo que nos plantea la necesidad de tomar decisiones que no solo beneficien a las generaciones actuales, sino que garanticen que las futuras también puedan vivir en un planeta habitable y justo. Esto implica cuestionar un modelo de desarrollo que ha priorizado el crecimiento económico a corto plazo, sin tener en cuenta sus consecuencias a largo plazo, tanto para el medio ambiente como para la cohesión social.
La misma inteligencia que permitió un desarrollo tecnológico sin precedentes no ha logrado encontrar soluciones eficientes para los problemas más urgentes del siglo XXI. Si bien se ha avanzado enormemente en innovación y progreso, la falta de una gestión adecuada de los recursos y la incapacidad de establecer un consenso global para resolver problemas de magnitud planetaria sigue siendo una de las mayores frustraciones de nuestra era. Como lo señala el Papa, «la inteligencia utilizada para un enorme desarrollo tecnológico no logra encontrar formas eficientes de gestión internacional en orden a resolver las graves dificultades ambientales y sociales» (Laudato Si, 164). En este punto nuevamente se refiere a qué tamaño desafío no puede ser enfrentado por países de manera aislada; se necesita una respuesta colectiva, un consenso mundial que permita implementar políticas concretas para un desarrollo más justo y respetuoso con el planeta.
La sostenibilidad, entonces, debe ser entendida no solo como una cuestión ambiental, sino también como una cuestión de justicia social. La propuesta del Papa es un llamado a cambiar el paradigma: no solo para cuidar el medio ambiente, sino para reconfigurar nuestras relaciones sociales, económicas y políticas de forma que sean realmente inclusivas y sostenibles para todos.
Hundir las raíces en la historia de la patria para construir un proyecto como pueblo
“La categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común” (Fratelli Tutti, 42).
El Papa Francisco, en su Fratelli Tutti, realiza una profunda reflexión sobre el concepto de «pueblo» , destacando que en muchos contextos actuales, la defensa de los derechos de los más débiles es a menudo etiquetada como «populismo» , y la noción de pueblo es vista como una categoría mítica y desfasada, que no tiene cabida en un mundo supuestamente globalizado.
De este modo, nos invita a reflexionar sobre las visiones para las cuales la categoría de pueblo es una mitificación de algo que no existe, advirtiendo que esta mirada es reduccionista y polarizante, pues la idea de pueblo no es un concepto vacío o romántico. Por el contrario, en su concepción, el pueblo es un concepto abierto y lleno de vida, de compromiso colectivo, que se nutre de la identidad de cada uno de sus miembros y de las instituciones que lo estructuran.
Este llamado de Francisco a reconsiderar el valor del «pueblo» cobra una relevancia especial en el marco del proceso globalizador que se revela como una «falsa apertura a lo universal» que parece buscar unificar el mundo, termina por homogeneizar las culturas, diluyendo las particularidades que cada pueblo aporta al gran mosaico de la humanidad.
La globalización, al desdibujar las culturas locales, socava las raíces profundas que sustentan la identidad de los pueblos, y lo que comienza como una promesa de unión se transforma en un proceso de alienación cultural. Este fenómeno, según Francisco, procede de una “superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo” (Fratelli Tutti, 145). Aquí el Papa subraya una de las principales causas de la desconexión global: la incapacidad de conectarnos profundamente con nuestras propias raíces, o el resentimiento hacia nuestra historia y nuestra cultura:
“Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto, y podrá engendrar el día de mañana sólo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman; y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos alejándonos cada vez más los unos de los otros” (Fratelli Tutti, 53).
La crisis de desarraigo y fragmentación que se vive actualmente es también una crisis de pertenencia. Tal como sostiene Francisco: “No existe peor alienación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie”[18]. Esta alienación no sólo genera una pérdida de identidad, sino que también socava la posibilidad de que un pueblo se proyecte hacia el futuro. Solo en la medida en que un pueblo cultiva relaciones de pertenencia, integrando a sus miembros, y creando lazos entre generaciones y comunidades, puede realmente prosperar. Este proceso de integración y pertenencia no solo se trata de proteger lo local, sino de fortalecer lo comunitario, para poder construir una sociedad más equitativa, en la que el futuro de todos dependa del trabajo conjunto y del respeto mutuo.
Este vínculo entre el pueblo y su historia es esencial, sobre todo cuando enfrentamos los desafíos globales del colonialismo material e ideológico-cultural. Francisco denuncia cómo las naciones más poderosas, en su afán de controlar los recursos materiales y culturales, han socavado la riqueza de los pueblos más vulnerables. Ante esto, propone una alternativa: los valores universales deben surgir de las raíces de cada pueblo, de sus propias tradiciones y bellezas. Solo a partir de estas bases se puede construir una «nueva» universalidad que respete las particularidades y, a la vez, fomente la unidad global. [19]
Para poder contribuir a esta construcción global de valores comunes, es necesario mirar más allá de nuestra singularidad para reconocer un bien mayor que nos beneficie a todos. Pero esta mirada universal debe hacerse desde un lugar profundo, sin evadir nuestras raíces: “Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios”. Este llamado a «trabajar en lo pequeño, en lo cercano pero con una perspectiva más amplia» (Fratelli Tutti, 145) nos invita a integrar lo local con lo global. No es suficiente con reconocer la importancia de los lazos que nos unen, sino que debemos también ser capaces de construir desde nuestras propias raíces un puente hacia un futuro común, sostenible y justo para todos.
Sobre la guerra y paz
Las guerras y las divisiones están aumentando en todo el mundo. Estamos, como dije hace un tiempo, en medio de una especie de «guerra mundial fragmentada», con graves consecuencias para la vida de muchas poblaciones.[20]
Durante el pontificado de Francisco, el escenario internacional fue testigo de profundos cambios y conflictos entre Estados, en el marco de una transición de un orden unipolar hacia uno multipolar. Entre ellos se destacan conflictos bélicos de magnitud que se internacionalizaron rápidamente y provocaron graves crisis humanitarias, como la guerra en Siria, el conflicto ruso-ucraniano y la disputa palestino-israelí, entre otros.
Por otro lado, se observa un resurgimiento de manifestaciones nacionalistas, como el apoyo de los británicos al Brexit y el voto de los estadounidenses por Trump, eventos que han causado sorpresa en la élite metropolitana occidental altamente educada, pero que a su vez reflejan esfuerzos por reafirmar la soberanía y el orgullo nacional (Sandel, 2023). En función de estas expresiones, también comienzan a consolidarse nuevas formas de vinculación entre Estados, las cuales dan forma a políticas exteriores de carácter conspiratorio y reaccionarias. Estas últimas se materializan en un lenguaje nostálgico, se alegan con un estilo disruptivo, se manifiestan con argumentos conspiratorios, se reflejan en posturas extremistas y apuntan a revertir principios diplomáticos (Tokatlian y Malacalza, 2023).
En este contexto, Francisco se ha consolidado como un actor geopolítico, no en la medida de que sus actos simbólicos y sus apelaciones discursivas constituyan la fuente única o principal de solución de los conflictos internacionales, sino por su capacidad de influir en términos geo-culturales gracias a su rol de alcance universal. La Iglesia, con su presencia global, desempeña el papel de líder espiritual y referente cultural, actuando como un constructor de imaginarios geopolíticos y cuestionador de las explicaciones y prácticas predominantes que regulan la política mundial (Canosa, 2024).
Francisco no pierde de vista que el conflicto es parte inherente de la naturaleza humana, motivo por el cual, plantea que debemos ser “críticos y vigilantes” respecto a la ideología dominante, según la cual “el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad” (Fratelli Tutti, 236), y no deja de remarcar que ésta es perfectamente evitable, en tanto y en cuanto las personas no se dejen corromper por sus miserias y operen a través de la pureza del corazón:
“Necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón, que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tiene contra los males; que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio sintiendo y gustando las verdades más que queriendo dominarlas como suelen hacer algunas ciencias; que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce, y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido del corazón” (Dilexit nos, 13).
Es aquí donde Francisco identifica un aspecto fundamental: la razón tiene sus límites y el corazón llega a lugares en donde ésta no puede operar. La razón debe ser conducida por el corazón y con un criterio político. Esto significa poner nuestra prudencia y discernimiento al servicio del bien común.
La guerra es un fenómeno que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad y conscientes de ello, debemos poner toda nuestra energía en evitar que ésta se desencadene, tratando de generar las condiciones para que los conflictos no tengan razón de ser. Francisco ha manifestado que el infierno no es un lugar tal como se lo suele graficar, sino que es un estado por el que atraviesan las personas. Y si tomamos en cuenta esta idea, podría decirse que al infierno es posible ingresar a lo largo de la vida terrenal pero también es un estado del cual se puede salir.
La guerra es un infierno que los seres humanos pueden desatar, pero también pueden evitar y culminar. Francisco nos recuerda que es posible comprender los propios pecados y el daño que estos provocan, para luego ser perdonados y acceder a una mejor versión de nosotros mismos. El perdón de los pecados, lejos de significar una garantía de impunidad, significa un profundo proceso que no es de orden terrenal, sino que es espiritual, y que permite la evolución de los individuos para poder transformarse por fin en instrumentos del bien.
Hay daños que son irreparables, y también existen condenas y resarcimientos que deben cumplirse aquí en la tierra. Sin embargo, sin el arrepentimiento, el perdón y la reparación, sería imposible que un ser humano —inevitablemente imperfecto— pudiera crecer y transformarse. De no ser así, quedaríamos atrapados como sociedad en una espiral interminable de odio y resentimiento.
El avance de la tecnología y el paradigma tecnocrático
“Frente a los prodigios de las máquinas, que parecen saber elegir de manera independiente, debemos tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces ésta se presenta en nuestra vida” (Discurso en el G7, 2024).[21]
Como se mencionó anteriormente, en la actualidad los antagonismos y la polarización dificulta la construcción de puntos de encuentro sobre importantes temas de la vida social: “Incluso en comunidades caracterizadas por una cierta continuidad cultural, se crean con frecuencia encendidos debates y choques que hacen difícil llegar a acuerdos y soluciones políticas compartidas, orientadas a la búsqueda de lo que es bueno y justo”.[22] Este fenómeno coexiste con la aceleración de la innovación tecnológica.
En este contexto, Francisco ofrece una profunda reflexión sobre la tecnología —y en especial sobre la inteligencia artificial— ante los líderes de las principales potencias reunidos en el G7. Allí reconoce que toda tecnología lleva en sí misma una dimensión de poder, en tanto “habilita a alguien a realizar determinadas acciones impidiéndoselo a otros” y también “incluye siempre, de una manera más o menos explícita, la visión del mundo de quien la ha realizado o desarrollado”.[23]
Lejos de oponerse al progreso tecnológico, Francisco subraya que la tecnología surge del potencial creativo del ser humano, y es en esencia un instrumento: “los beneficios o los daños que esta conlleve dependerán de su uso”.[24] Reconoce su enorme potencial para promover el bien común y construir un mundo más justo, siempre y cuando esté guiada por una “inspiración ética”. Sin embargo, advierte también sobre los riesgos de prescindir de esta dimensión: “por una parte, entusiasma por las posibilidades que ofrece; por otra, provoca temor ante las consecuencias que podrían llegar a producirse”.[25]
Hablar de tecnología es hablar de lo que significa ser humanos y, por tanto, de nuestra condición única entre libertad y responsabilidad. En suma, significa hablar de ética.
“La inteligencia artificial se origina precisamente a partir del uso de este potencial creativo que Dios nos ha dado, (…) es un instrumento extremadamente poderoso, que se emplea en numerosas áreas de la actividad humana: de la medicina al mundo laboral, de la cultura al ámbito de la comunicación, de la educación a la política. Y es lícito suponer, entonces, que su uso influirá cada vez más en nuestro modo de vivir, en nuestras relaciones sociales y en el futuro, incluso en la manera en que concebimos nuestra identidad como seres humanos». [26]
En este sentido, Francisco reconoce que la llegada de la inteligencia artificial representa una “auténtica revolución cognitiva-industrial” que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por complejas transformaciones de época, y alerta que este nuevo paradigma tecnológico encarnado por la inteligencia artificial corre el riesgo de dar paso a uno más peligroso, que identifica como “paradigma tecnocrático”. Este peligro en definitiva “no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan”, y es allí donde la política tiene la responsabilidad de regular su uso.
En este punto se vuelve ineludible la relación entre la innovación tecnológica y el trabajo en tanto “dimensión irrenunciable de la vida social” que “no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo” (Fratelli Tutti, 162).
“Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una” (Fratelli Tutti, 162).
Francisco sintetiza esta idea planteando que no se trata de pensar al modo de producción actual como un problema en sí mismo, ya que la humanidad ha atravesado y atravesará distintos sistemas en el futuro, sino que se trata fundamentalmente de garantizar que estos preserven el respeto a la dignidad humana, para que las personas tengan un propósito en la vida, ya que un individuo sin propósito es como un cuerpo sin alma, independientemente del contexto en el que este se desenvuelva.
Nuevamente adquiere un lugar determinante el rol de la política a los fines de encauzar la innovación garantizando el desarrollo integral de la sociedad en pos de una mejor calidad de vida y en respeto a la dignidad humana.
El diálogo interreligioso e intercultural
“La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y fraternidad” (Laudato Si, 201).
La vocación por profundizar el diálogo interreligioso es, al igual que otras dimensiones de su papado, una de las continuidades de su accionar como arzobispo de Buenos Aires. Esta idea se fue jerarquizando desde el inicio de su pontificado, quedando reflejada con contundencia en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y en la Encíclica Laudato Si:
“Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente de los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas” (Evangelii Gaudium, 250).
Además del llamado a ese diálogo, Francisco logró a lo largo de su papado superar sus palabras y concretar hechos de acercamiento y de contrucción de puentes con las principales autoridades religiosas y políticas del islam, el judaísmo, el budísmo, y la iglesia ortodoxa, algunas de las cuales cobran un carácter fundamental en la dimensión histórica del vínculo interreligioso, buscando construir una “teología del diálogo en la caridad”, centrada en la acción y capaz de abrir nuevas perspectivas.[27]
Entre los hitos más destacados de su pontificado, Francisco impulsó la firma del histórico “Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común” junto al Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, máxima referencia del pensamiento islámico suní. Asimismo, continuó el camino abierto por Juan Pablo II y Benedicto XVI, convirtiéndose en el tercer Papa en visitar la sinagoga de Roma. Fue también el primer pontífice en viajar a Irak (2021), donde se reunió con el Ayatolá Ali Al Sistani, figura principal del islam chiita, minoría dentro del mundo musulmán. En 2019, mantuvo un encuentro con el Patriarca Supremo budista en el templo Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram, en Tailandia. Logró además un hecho histórico: por primera vez desde el cisma de 1054, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I —primus inter pares de la Iglesia Ortodoxa—, asistió a una ceremonia de instalación papal. Ese mismo año, recibió en el Vaticano al Patriarca Teodoro II de Alejandría, líder de la Iglesia Ortodoxa Griega de Alejandría y de toda África. Y en 2016 protagonizó un encuentro con el Patriarca Cirilo de Moscú, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Construir un Poliedro nacional en el que se desarrolle nuestro pueblo
Como se mencionó al inicio, en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Francisco propuso cuatro principios que orientan la convivencia social y la construcción de un pueblo: la realidad es superior a la idea, el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece ante el conflicto, y el todo es superior a la parte.
En un mundo en donde las instituciones pierden legitimidad, desilusionan y en muchos casos acaban expulsando a sus miembros y vaciándose de contenido, la vida y obra de Francisco ha demostrado que, con estos principios como guía, incluso las instituciones más tradicionales pueden ser transformadas desde adentro. Lo que debe convencernos, especialmente a nosotros como jóvenes, de que la resignación no puede ser una opción, y que por el contrario la transformación es posible en la medida en que hay compromiso y acción con sentido.
El lugar de la juventud
Francisco inició su pontificado en 2013, en un momento en que muchos de quienes hoy integramos la Fundación Poliedro dábamos nuestros primeros pasos en la vida universitaria y en el mundo laboral. Desde entonces, su papado se ha distinguido por poner en el centro a los más pobres y marginados, pero también a quienes atraviesan los “dos extremos de la vida”: los niños y los ancianos, quienes requieren de un cuidado especial.
No obstante, a la vez que Francisco subraya esta necesidad, también —de manera implícita— señala la enorme responsabilidad que recae sobre quienes no pertenecemos a esos grupos etarios: en particular, los jóvenes, artífices del mañana, somos llamados a ser protagonistas del porvenir y custodios del legado que el Papa nos ha confiado.
Para tamaña tarea, Francisco nos llama a no perder el diálogo entre las generaciones, como herramienta para la realización de proyectos compartidos. Aprender de los aciertos y errores cometidos para construir una visión de futuro: “Los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria ―los mayores― y los continuadores de la historia ―los jóvenes―”.[28]
La muerte del Papa argentino, lejos de significar el final de una etapa, representa -al menos para nosotros- exactamente lo contrario. Se trata del comienzo de un proceso histórico que encuentra a una generación de jóvenes fuertemente influida por ideas cristianas que la máxima autoridad de la Iglesia Católica se ha ocupado de transmitir con un lenguaje claro y cercano durante doce años.
En un contexto donde prima la cultura de la inmediatez, las ideas expuestas corren serios riesgos de ser soslayadas, pero aquellos que logren dimensionar el peso de la fe, comprenderán que los legados de estas características no saben ni de plazos ni de modas. Este es un legado que trae consigo enormes desafíos pero también sólidas convicciones.
El poliedro como legado
Retomando el último de los 4 principios planteados en Evangelii Gaudium -el todo es superior a la parte- para superar la tensión entre la globalización homogeneizante y el localismo segmentario Francisco nos propone la imagen del Poliedro: que “no es, ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza”, sino que refleja “la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad” (Evangelii Gaudium, 235).
Argentina enfrenta desafíos profundos en prácticamente todos los órdenes y niveles de su existencia: algunos representan problemas históricos, mientras que otros son dilemas emergentes; algunos son auto provocados, mientras que otros se explican por tendencias regionales y globales. Para quienes amamos a nuestra patria, cualquier hipótesis sobre la causa o la responsabilidad de estos problemas solo importa a la luz de un elemento: la manera de resolverlos (Fundación Poliedro, 2024).
En nuestra querida Argentina, donde abunda la división y el odio, y predomina la incapacidad de alcanzar consensos que sean sostenidos en el largo plazo, la imagen del Poliedro de Francisco adquiere una dimensión esperanzadora que nos invita a emprender una tarea ardua en la que posiblemente se nos vaya la vida: conformar, a través de la cultura del encuentro, un proyecto común que se enriquece de miradas distintas, que tiene muchos lados que conviven, formando una unidad cargada de matices.
En este sentido ponderamos el consenso no en términos enunciativos, sino como una herramienta para neutralizar la dinámica pendular que caracteriza a la política argentina, donde los cambios bruscos de dirección pueden obstaculizar el progreso y la estabilidad.
En uno de los últimos pasajes de su homilía de vigilia pascual Francisco expresó: “Cristo ha vencido el pecado y ha destruido la muerte, pero en nuestra historia terrena, la potencia de su Resurrección aún se está realizando. Y “esa realización, como un pequeño brote de luz, nos ha sido confiada a nosotros, para que la cuidemos y la hagamos crecer”[29].
De este modo entendemos nosotros el legado de Francisco, inconmensurable en su dimensión y alcance que la historia pondrá en perspectiva, y a su vez frágil, sencillo y humano -como un pequeño brote de luz- que nos ha sido confiado y nos deja a futuro una tarea clara y una huella marcada: edificar a imagen del Poliedro una unidad en la diversidad, para contribuir a resolver los problemas estructurales que enfrenta nuestra patria y construir una sana política. Esperando que nuestro breve transitar por el mundo deje mejores condiciones a las futuras generaciones que aquellas que nos precedieron, y que podamos, como pidió Francisco, contribuir a “desatar los nudos de esos lazos que estrangulan el presente, sin olvidar que somos sólo custodios y administradores, y no patrones”.[30]
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bauman (2001). En busca de la política. Editorial Fondo de Cultura Económica.
Canosa (2024). El Papa Francisco como actor geopolítico: Discurso y acción en relación a Medio Oriente.
Cenital (09/10/23). La política exterior conspiratoria: un riesgo inadvertido para la Argentina. Por Juan Gabriel Tokatlian y Bernabé Malacalza.
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (24 de noviembre de 2013)
Francisco, Carta Encíclica “Laudato si” (24 mayo 2015).
Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti” (3 de octubre 2020).
Francisco, Carta Encíclica “Dilexit nos” (24 de octubre 2024).
Fundación Poliedro (2024). Poliedro: políticas públicas para el Desarrollo Nacional. Mayo, 2024.
Sandel, M. J. (2023). El descontento democrático: En busca de una filosofía pública (A. Santos Mosquera, Trad.). Editorial Debate.
Sadin, E. (2022). La era del individuo tirano: el fin del destino común. Editorial Caja Negra.
NOTAS
[1] Discurso del Santo Padre a estudiantes de la Red Nacional de Escuelas para la Paz, 19 de abril de 2024.
[2] Este fenómeno reconoce un conjunto de catalizadores históricos, entre los que pueden destacarse dos eventos puntuales comprendidos en los últimos 15 años: la crisis económica internacional desatada en el año 2008, producto de las hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers, y la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en 2020 (Fundación Poliedro, 2024).
[3] Discurso del Santo Padre a los estudiantes de la Red nacional de las Escuelas para la Paz. Viernes, 19 de abril de 2024.
[4] Pío XI, Discurso a la Federación Universitaria Católica Italiana, 18 diciembre 1927, n. 3. Citado en FRANCISCO, Carta Encíclica Fratelli tutti, n. 180.
[5] Discurso del Santo Padre Francisco a los estudiantes de la Red nacional de las Escuelas para la Paz. Viernes, 19 de abril de 2024.
[6] Ibidem.
[7] Discurso del Santo Padre Francisco a los peregrinos de Argentina para la canonización de la Beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa. Viernes, 9 de febrero de 2024.
[8] El autor refiere a “el advenimiento de una condición civilizatoria inédita que muestra la abolición progresiva de todo cimiento común para dejar lugar a un hormigueo de seres esparcidos que pretenden de aquí en más representar la única fuente normativa de referencia y ocupar de pleno derecho una posición preponderante” (Sadin, 2022: 36)
[9] Discurso del Santo Padre en el Encuentro de los movimientos populares promovido por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, 20 de septiembre de 2024.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem.
[12] Discurso del Santo Padre Francisco a los estudiantes de la Red nacional de las Escuelas para la Paz. Viernes, 19 de abril de 2024.
[13] Discurso del Santo Padre Francisco en el Encuentro de los movimientos populares promovido por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, 20 de septiembre de 2024.
[14] Discurso del Santo Padre Francisco a la delegación de “The Economy Of Francesco”, 25 de septiembre de 2024.
[15] Discurso de Francisco en Abordando la crisis de deuda en el sur global. Promovido por la Pontificia Academia de las Ciencias. Salita del Aula Pablo VI. Miércoles, 5 de junio de 2024.
[16] Ibidem.
[17] Conferencia Episcopal Portuguesa, Carta pastoral Responsabilidade solidária pelo bem
comum (15 septiembre 2003), 20.
[18] Discurso del Santo Padre Francisco a las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo diplomático, Tallin – Estonia (25 septiembre 2018): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (5 octubre 2018), p.4.
[19] Discurso del Santo Padre Francisco en el Encuentro de los movimientos populares promovido por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, 20 de septiembre de 2024.
[20] Traducción propia. Carta del Santo Padre Francisco a los hermanos y hermanas judíos en Israel, 2 de febrero de 2024.
[21] Participación del Santo Padre Francisco en la sesión del G7 sobre inteligencia artificial. Borgo Egnazia (Apulia – Italia). 14 de junio de 2024.
[22] Ibidem.
[23] Ibidem.
[24] Ibidem.
[25] Ibidem.
[26] Ibidem.
[27] Discurso del Santo Padre a los miembros de la Comisión Mixta internacional para el Diálogo teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales; y a los participantes en la visita anual de Estudio de Jóvenes Sacerdotes y monjes de las Iglesias Ortodoxas Orientales. Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 26 de enero de 2024.
[28] Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la 55° Jornada Mundial de la Paz. 1 de enero de 2022.
[29] Religión Digital (19/04/25). La homilía del Papa en la Vigilia pascual: «¡Hagámosle espacio a la luz del Resucitado! Y nos convertiremos en constructores de esperanza para el mundo». Por Jose Manuel Vidal.
[30] Discurso de Francisco en Abordando la crisis de deuda en el sur global. Promovido por la Pontificia Academia de las Ciencias. Salita del Aula Pablo VI. Miércoles, 5 de junio de 2024.