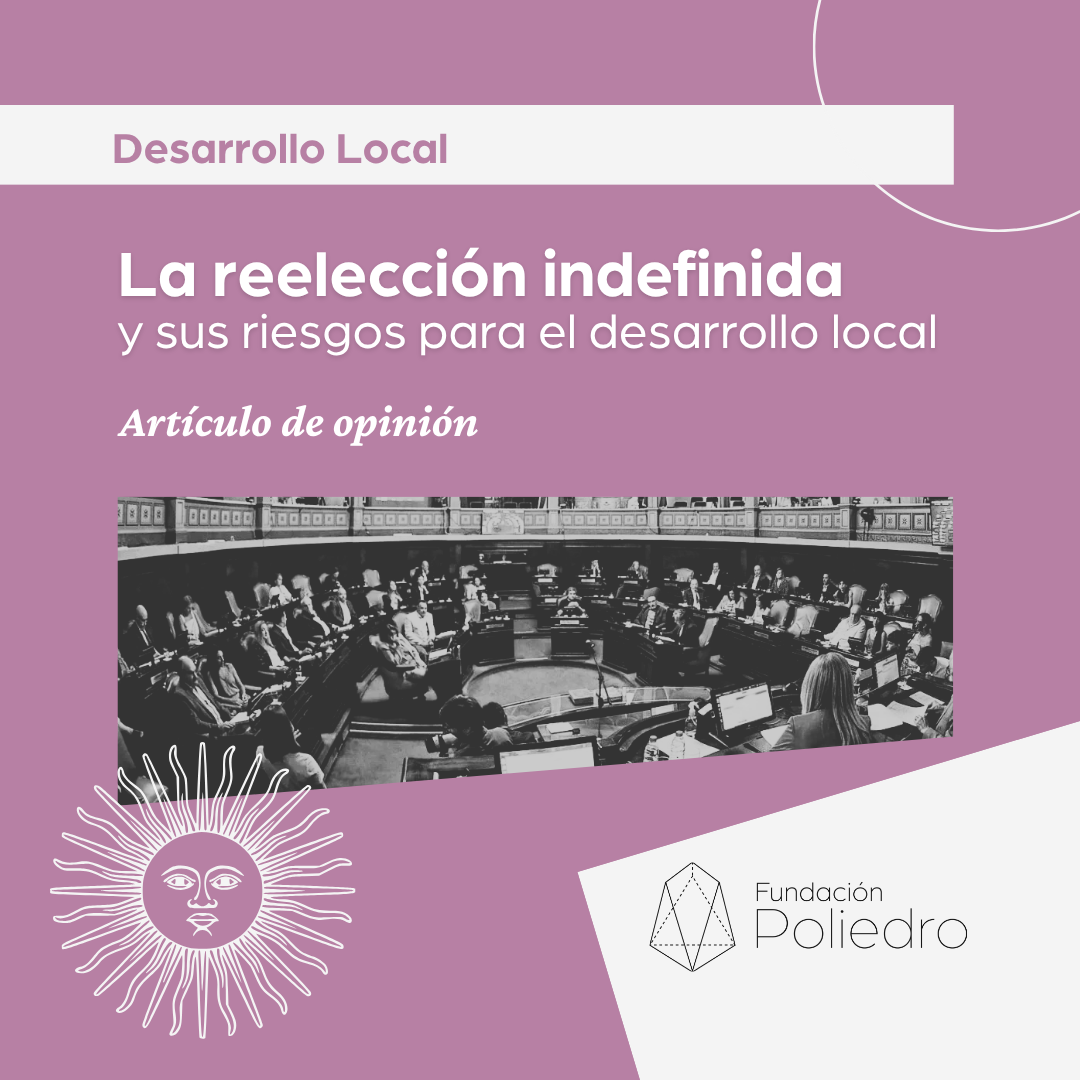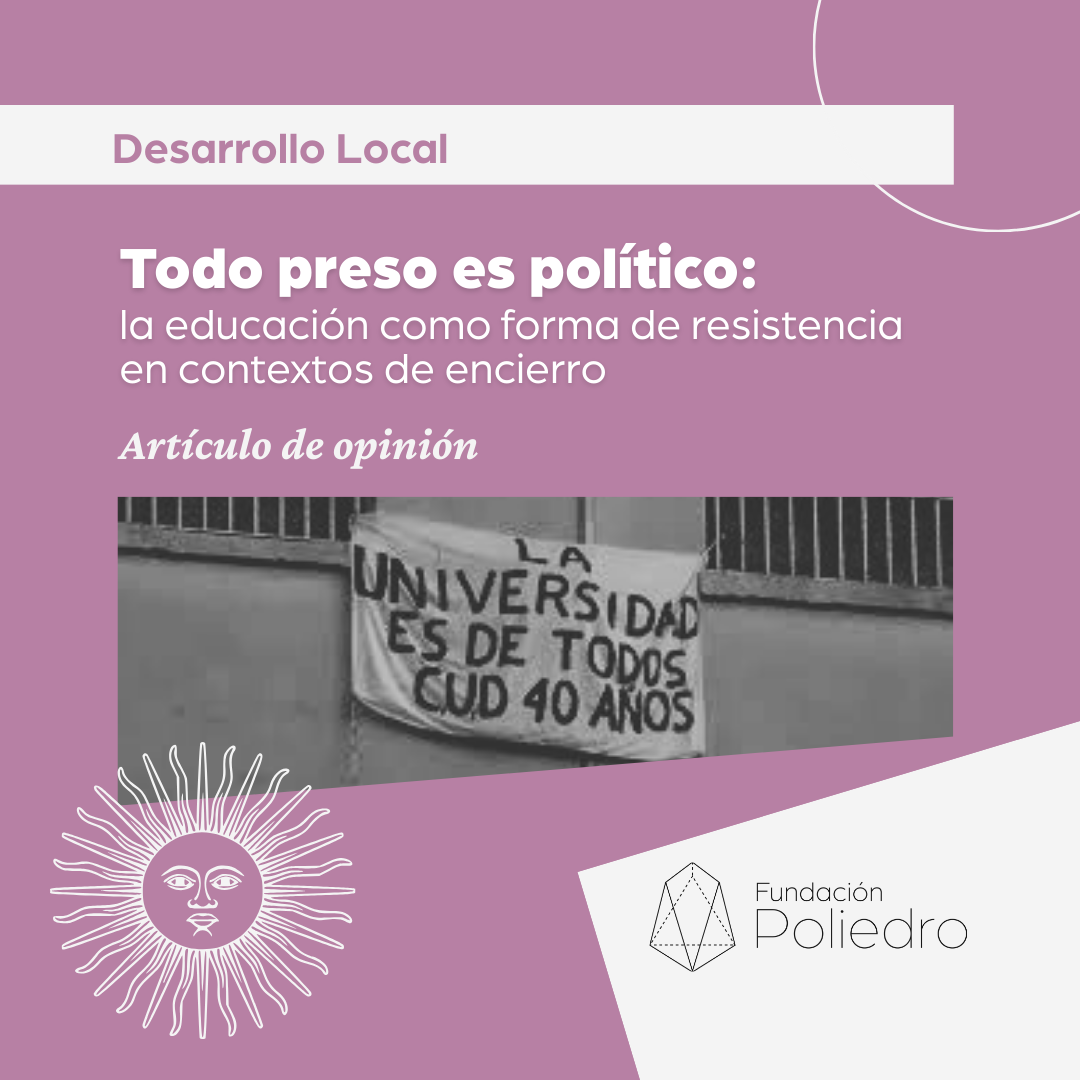Cada cuatro minutos se produce un robo en la Provincia de Buenos Aires. En 2024, los casos registrados aumentaron un 18% en tan solo un año, pasando de 107.769 a 128.477.[1] Este dato crudo refleja una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía bonaerense: la inseguridad. Robos, violencia urbana, narcotráfico y delitos menores afectan tanto a los grandes centros urbanos del conurbano como a los distritos más pequeños del interior. Una problemática compleja y multicausal que sin duda requiere del accionar articulado de los distintos niveles del Estado.
Frente a este escenario, surge una pregunta insoslayable: si la seguridad pública es competencia primaria de las provincias, ¿qué lugar les queda a los municipios? ¿Pueden y deben los gobiernos municipales involucrarse en la prevención de la inseguridad? La respuesta es afirmativa. Aunque las policías dependen de las provincias y el Estado nacional fija las pautas generales de la política criminal, los municipios no pueden –ni deben– mantenerse al margen en la agenda de la seguridad.
Desde la creación de policías locales, guardias urbanas y centros de video-vigilancia, las políticas que pueden desplegar los municipios para contribuir a la seguridad son muchas, y su rol en la prevención, la cercanía con la comunidad, así como tambien en la gestión del espacio urbano se ha vuelto fundamental en los últimos años. En este artículo, abordamos un aspecto fundamental de la seguridad que suele quedar fuera del debate: el diseño del espacio público. Un entorno urbano bien planificado puede desalentar comportamientos delictivos y favorecer la convivencia ciudadana.
Competencias legales: lo que dicen la Constitución y las leyes
El punto de partida es normativo: la Constitución Nacional, en su artículo 121, establece que las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Y en su artículo 75 inciso 12, otorga a las provincias la aplicación de la justicia penal. En línea con esto, la Ley Nacional de Seguridad Interior (24.059/92) fija en sus artículos 7 y 8 la responsabilidad primaria de las provincias en la seguridad pública, mientras que a la Nación le corresponde coordinar y apoyar.
En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 12.154/98 de Seguridad Pública creó los Consejos de Seguridad municipales. Aunque en la práctica estos organismos suelen funcionar de manera limitada, constituyen un reconocimiento formal del rol local en la materia.
Con el tiempo, la seguridad municipal dejó de circunscribirse a esos espacios consultivos. Si bien es cierto que los municipios no tienen poder de policía ni competencia represiva, éstos fueron asumiendo un papel cada vez más activo en la prevención del delito y en la coordinación con fuerzas provinciales y federales. En ese marco, la Ley 13.482/06 permitió la creación de policías locales mediante convenios con la provincia. La conducción política y normativa sigue siendo provincial, pero el financiamiento suele quedar a cargo de los municipios. Esta carga presupuestaria explica por qué solo algunos distritos con mayores recursos pudieron sostener sus propias fuerzas locales.
En definitiva, los municipios no tienen competencia represiva ni poder de policía, pero sí una responsabilidad creciente en la prevención del delito a través de otro tipo de acciones y en la articulación interjurisdiccional.
En este sentido, los municipios deben asumir un rol fundamental. Primero, mediante la implementación de políticas de seguridad ciudadana: instalación y monitoreo de cámaras, iluminación pública, recuperación del espacio urbano y presencia de patrullas municipales que colaboren con la policía. Muchos distritos ya cuentan con centros de monitoreo y fuerzas de prevención como los «guardias urbanos», que, si bien no están armados ni tienen poder de detención, refuerzan la presencia territorial y actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, también se juega en un aspecto que suele quedar fuera del debate sobre inseguridad: el diseño del espacio público. Un entorno urbano bien planificado puede desalentar comportamientos delictivos y favorecer la convivencia ciudadana.
Visibilizar para prevenir: el rol del diseño de espacios públicos para prevenir
Un poco de historia: en el año 1285 d.C., Eduardo I, Rey de Inglaterra, estableció a través del Estatuto de Winchester la obligación de desmalezar y limpiar los laterales de los caminos reales de arbustos y otros obstáculos visuales, generando un espacio de aproximadamente 60 metros a cada lado. La intención de esta medida era prevenir que las personas se ocultaran cerca de los caminos «con intenciones viles».[2]
Esta disposición medieval ejemplifica uno de los conceptos fundamentales de la actual “Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental” (CPTED, por sus siglas en inglés). Este conjunto de prácticas en el diseño de espacios, tanto públicos como privados, ha sido objeto de estudio en los últimos años: promueve estrategias como mejorar la iluminación, eliminar zonas ciegas, abrir visuales en parques y plazas, y garantizar recorridos seguros y transitados. Las ciudades donde los vecinos pueden apropiarse de los espacios comunes —porque están limpios, bien mantenidos y bien iluminados— son menos propensas al delito. En cambio, el abandono urbano crea terreno fértil para el accionar delictivo.
Diversos estudios en criminología sugieren que las conductas antisociales son más frecuentes en espacios donde: a) los perpetradores pueden actuar sin temor a ser vistos; b) las acciones delictivas no atraen atención; o c) donde se sienten seguros de que nadie intervendrá. Estos aspectos están relacionados con la percepción que tienen los delincuentes sobre la oportunidad de cometer sus crímenes.
En el trabajo titulado “Safer Places: The Planning System and Crime Prevention”[3], esta perspectiva se define como la «percepción [de los delincuentes] del esfuerzo, los riesgos y las recompensas de la ofensa, en relación a los recursos disponibles». En otras palabras, se trata de una relación entre costos y beneficios.
Si un potencial delincuente percibe que las posibilidades de ser descubierto o detenido son escasas, debido a las circunstancias mencionadas, esto puede representar un incentivo mayor a la comisión de delitos, incluso si las oportunidades de obtener un botín son mínimas. En contraste, si se encuentra en un entorno donde sus acciones pueden ser fácilmente identificables y hay una probabilidad real de encontrarse con vigilantes o autoridades, las probabilidades de que cometa un delito se reducen significativamente.
Aunque no todos los crímenes o conductas antisociales, como el vandalismo, pueden explicarse únicamente a través de la noción de oportunidad, comprender este fenómeno es valioso para mejorar la seguridad de espacios específicos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos[4], por su parte, destaca que la vigilancia es uno de los pilares del CPTED, junto con la territorialidad, el fomento de actividades legítimas, el control de accesos y el mantenimiento. El CPTED implica llevar adelante estrategias para modificar un área o espacio, aprovechando valores ambientales existentes o cambiando características de diseño para reducir la criminalidad.
En este contexto, la vigilancia es entendida como el aumento de la visibilidad en el espacio público, ya sea a través de medios naturales, formales o mecánicos. La vigilancia «natural» se produce cuando quienes la ejercen no están específicamente designados para prevenir conductas antisociales, sino que son transeúntes o usuarios del espacio.
Fortalecer la vigilancia natural puede lograrse a través de diversas acciones. La primera es promover actividades legítimas en el área, ya que la presencia de usuarios reduce significativamente la ocurrencia de delitos graves (como violaciones, abusos y robos), aunque podría aumentar la presencia de delitos menores, como el carterismo, si no hay una respuesta rápida de las autoridades.
Otra acción fundamental es la eliminación de barreras visuales, tal como dispuso Eduardo I. En espacios públicos, reducir obstáculos visuales y puntos ciegos es una práctica sencilla, económica e inmediata que no solo evita el ocultamiento, sino que también potencia la vigilancia natural.
En condiciones normales, la mayoría de los potenciales criminales buscan permanecer en el anonimato para evitar ser vistos. Por ello, mejorar la visibilidad crea lo que se denomina «efecto de exposición», generando la percepción constante de que una conducta antisocial puede ser denunciada en cualquier momento por cualquier persona. Este efecto panóptico no sólo limita las acciones de posibles delincuentes, sino que también refuerza la sensación de seguridad de los usuarios.
Algunas experiencias exitosas
En Argentina, algunos municipios han desarrollado políticas innovadoras que combinan prevención situacional, tecnología y urbanismo:
- Tigre – Centro de Operaciones (2012): pionero en el uso de cámaras, centros de monitoreo e implementación del botón de pánico.
- Rosario – Plan Abre (2014): con intervenciones integrales de recuperación urbana en barrios vulnerables.
- Morón – Secretaría de Seguridad Ciudadana (2015): creación de un área específica con enfoque en la cercanía y la prevención.
- San Miguel – Ojos en Alerta (2016): programa que conecta a vecinos con el centro de seguridad vía WhatsApp, replicado luego en otros distritos.
Impulsadas por intendentes de distintos signos políticos (Sergio Massa, del Frente Renovador; Mónica Fein, del Frente Progresista; Ramiro Tagliaferro y Jaime Méndez [ambos electos por Juntos por el Cambio, aunque Méndez viene de un fuerte armado local]), estas experiencias muestran que la innovación municipal en seguridad trasciende las diferencias partidarias y puede generar resultados concretos, incluso en contextos de alta conflictividad social. El Plan Abre en Rosario, por ejemplo, logró reducir en un 66% los homicidios en barrios vulnerables entre 2017 y 2019.[5]
No necesariamente se trata de municipalizar la seguridad, que representa una alternativa con una alta asignación de recursos, sino de coordinar inteligentemente el diseño del espacio público, la iluminación y la planificación de actividades en lugares específicos, entre otros elementos. La articulación entre los niveles nacional, provincial y municipal, junto con las organizaciones sociales y comunitarias, es clave para transitar hacia un modelo de seguridad basado en la prevención, la cercanía y la inclusión.
Hacia una política de seguridad de cercanía
El gran desafío consiste en abandonar el paradigma del “parche”, es decir, la respuesta improvisada y de corto plazo ante cada crisis de seguridad, y avanzar hacia políticas de seguridad sostenidas en el tiempo. Para ello se requiere articulación entre niveles de gobierno y una participación comunitaria activa, entendida como el compromiso de vecinos, organizaciones sociales y actores locales en la prevención, el cuidado del espacio público y la construcción de entornos más seguros.
Los municipios pueden aportar mucho: prevención situacional, mantenimiento urbano, proximidad con los vecinos, programas de inclusión social y articulación con las fuerzas provinciales y nacionales. Pero este rol no debe confundirse con una municipalización de la seguridad, sino con una asunción responsable de competencias complementarias.
En síntesis, puede afirmarse que la seguridad es una construcción colectiva. Empieza en la iluminación de una plaza, en el mantenimiento de una calle, en la planificación de un barrio y en la presencia activa de los municipios. La consigna es clara: visibilizar para prevenir, prevenir para vivir mejor.
NOTAS
[1] Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (2024). https://share.google/fJfa9RvYEhZjSnsvM
[2] Statute of Winchester (1285), cap. 5, “Breadth of Highways”. Texto completo disponible en línea: The Statutes of the Realm, Vol. I
[3] Office of the Deputy Prime Minister, Safer Places: The Planning System and Crime Prevention, 2004, Reino Unido.
[4] Center for Program Evaluation and Performance Measurement, Bureau of Judicial Assistance, US Department of Justice.
[5] Ingaramo, M. A. (2020). Plan Abre: una política de escala en la gestión de la complejidad urbana en la provincia de Santa Fe. Revista Papeles, Universidad Nacional del Litoral. Disponible en: https://www.aacademica.org/maria.alejandra.ingaramo/7.pdf